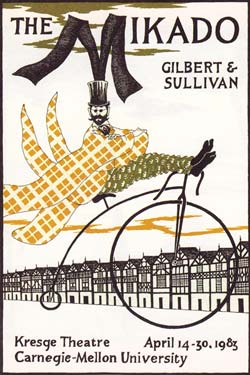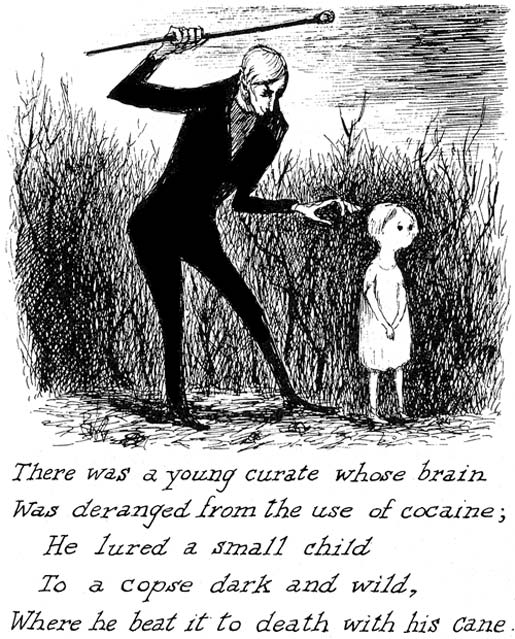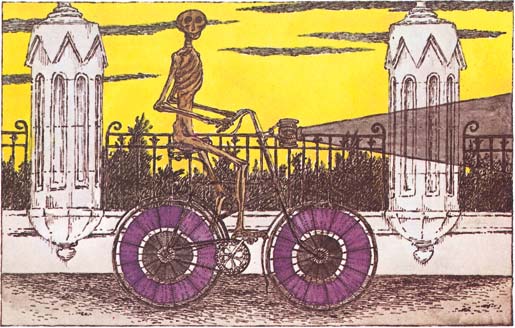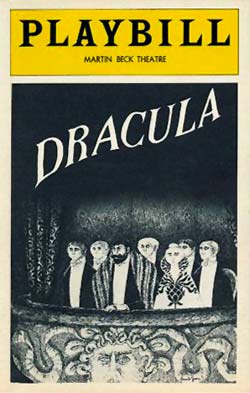publicado por Rebeca Viguri
“Esta novela fue redactada a la manera manuscrita y usanza antigua, es decir, a mano. Pluma estilográfica de tinta azul y rotulador rojo de punta fina”, explica Javier García Sánchez al final de un volumen inmenso en calado y eslora, que lleva por título Robespierre. Catalogado como novela, incluye un minucioso análisis histórico y una reivindicación de una figura que ha llegado hasta hoy como tenebrosa y que García Sánchez, sin embargo, ha decidido dibujar bajo la luz que irradió la Ilustración. Robespierre, pintado siniestro, apodado El incorruptible, protagonista y víctima de la época del Terror, es presentado como un hombre metódico, enemigo de la violencia, asqueado con el derramamiento de sangre, mucho más reflexivo que visceral, quizá apocado por retraído, poco astuto para las leyes predatorias no escritas del poder, y víctima de una espiral de ambición y violencia a la que contribuyó menos de lo difundido, pero de la que no pudo sustraerse, hasta pagar con su vida.
“El narrador se fue dejándote en las manos un libro de quinientas noventa y tres mil ochocientas treinta y tres palabras, un arriba, una abajo. A partir de aquí, lo restante habría de quedar también por siempre silenciado, pues está más allá del lenguaje”, cincela el escritor como corolario. Hasta llegar aquí, García Sánchez ha pintado un fresco de los años más duros de una Francia postrevolucionaria, en el que uno de sus máximos exponentes —en mayor medida que protagonista— fue vilipendiado y así quedó para el retrato de la historia posterior. “Porque la cizaña sembrada perduró largo, largo tiempo”, afirma en su Post Scriptum el autor.
En él también se sincera y expone que su obra es un juicio moral. “En absoluto me importa admitirlo abiertamente aquí, pues este es el momento de hacerlo, mi libro constituye en sí mismo un juicio moral, y el lector no debe llamarse a engaño por sus conclusiones, igualmente morales. Porque de alguna forma pretendí que en Robespierre hubiese una investigación moral, un juicio moral y una reparación moral”, escribe. Y que vaya por delante, para que nadie espere una novela descafeinada de pensamiento o ideología. Por si a alguien no le resultara palmario, poco después, cita a Wittgenstein a propósito de su sentencia: “Dejémonos de pijadas intelectuales, cuando todo está tan claro como un puñetazo en la mandíbula”.
Y es que García Sánchez ha desgranado una sociedad aplicándole una lupa y una circunferencia completa: 360 grados, casi 1200 páginas, que no dejan apenas nada en la zona de sombra.
Vayamos por partes.
Los especuladores
Como en toda sociedad sumida en una crisis —salpicada además por la desgarradora agravante de la violencia—, durante el Terror, la especulación creció a sus anchas. Así lo puso de manifiesto un correligionario de Robespierre, más justiciero y bravo de carácter que él, que pagó igualmente cara la dignidad de la denuncia social. Así describe García Sánchez a Saint-Just: un hombre de palabra directa, poco amigo de la retórica política acostumbrada a torear con la izquierda en sus discursos. Y será él quien, en palabras del autor, ponga el dedo en la llaga: “Saint-Just denunció a una nueva clase social de especuladores que existían amparados por otra clase política, la de los moderados”.
En el saco de la especulación caben destacadas figuras de las finanzas públicas de la época, como Pierre-Joseph Cambon, responsable económico en el Comité de Salud Pública y rival de Robespierre. Una figura inquietante que arrastró o se sumó —es difícil saber quién lleva delantera en un cauce tan turbulento— a un grupo de personas con relevancia financiera, entre los que García Sánchez nombra a Fabre d’Églantine y Hérault de Séchelles, quienes “por un curioso e inexplicable azar, se habían hecho literalmente ricos en la Revolución, beneficiándose de eso sus amistades, sobre todo Danton”. Sobre los dos primeros, el autor, a través de su personaje-narrador, Sebastien-François Précy de Landrieux, se extiende y explica que De Séchelles fue un fundador de instituciones republicanas, que nunca “se privó de hacer ostentación de su proclividad al lujo y a quien podía vérsele frecuentemente rodeado de señoritas de Bellegarde, a caballo entre viajes y fiestas (…). En cuanto a Fabre d’Églantine, el suyo fue el caso más sórdido y a la vez más evidente, incluso más que el de Hérault de Séchelles. Había sido uno de los más estrechos colaboradores de Danton desde 1790. Durante el periodo que aquel ejerció en el Ministerio, Fabre se enriquecería considerablemente, no pudiendo demostrar tampoco durante su proceso de ninguna de las maneras cómo logró amasar tamaña fortuna. Si bien, lo que le hundiría definitivamente fue la falsificación en el proyecto, más bien negocio, de la famosa Compañía de Indias”.
Nada nuevo bajo el sol, pero merece la pena leerlo en García Sánchez a propósito de entonces, de esa revolución francesa en la que el autor se ha sumergido para rescatar pecios de verdad subsumidos en el fondo abisal y oscuro de la historia hasta el momento y con contadas excepciones.
La aristocracia
Señalada con nombres y apellidos, no resulta la víctima más indefensa ni sobre la que más se cernió el Terror. Los datos avalan la hipótesis del autor, que señala: “De 400.000 nobles que había en 1789, sólo se ejecutó a 1.158, mientras que 16.431 huyeron. Hasta 400.000 faltaban aún 382.411, ¿dónde estaban? ¿Dónde permanecieron durante toda la revolución? O más correctamente, ¿por qué el Terror los eludió? Sólo el 8,5% de los ejecutados perteneció a la nobleza, y el 6,5% al clero. El 85% restante lo compusieron desde delincuentes habituales a pequeños comerciantes, trabajadores diversos, campesinos y sans-culottes. También gentes que no eran absolutamente nada de los anteriores, sino simples ciudadanos. Más aún: el 70% de ajusticiados lo fue por motivos de rebelión o traición, el 29% a causa de delitos comunes, como robo en tiempos de guerra o asesinato, y únicamente el 1% por delitos económicos graves, como fabricación de falsos asignados, concusión, etc. Y todavía otra pincelada ilustrativa de la aparente incoherencia del Terror: de 38 ducs o pairs que había en Francia en 1789, dos murieron en las matanzas de septiembre de 1792 en las cárceles y cinco fueron guillotinados. ¿Qué ocurrió entonces con el resto, muchos de los cuales siguieron intrigando desde las entrañas de la patria?”.
García Sánchez desmonta, dato a dato, palabra a palabra, algunos de los tópicos sobre la revolución. Y pone de manifiesto, una y otra vez, que la revolución y el periodo posterior de Terror, paradójicamente, se ensañaron con el pueblo llano más que con cualquier otra clase social. Por si no estábamos al tanto, la reivindicación sobre las miserables condiciones de una mayoría, abocada a lo que hoy sería el umbral de la pobreza, está presente en todas las páginas porque no cambió con la revolución. Varió la concepción del poder, desde luego; la historia de las ideas, quizá; la titularidad de los bienes, muy poco; y el papel de la institución monárquica, para siempre. Pero, para quien relata esta narración, “el pueblo siempre vivió en el infierno”.
París se volvió alegre, afirmaría Michelet. “Mentira descomunal, afirmación más cuestionable aún que ofensiva. Nunca se tergiversó la verdad tan impunemente. No hubo escasez sino hambre. París no se volvió alegre, sólo una determinada y reducida clase”, escribirá el protagonista de la novela al respecto. Para, más adelante, explicar las buenas relaciones que se fraguaron entre cierta burguesía jacobina y los sans-culottes que terminaron cuando entró en escena uno de los mayores fantasmas de cualquier economía: una inflación desbocada, que sumiría de nuevo al pueblo en otra espiral de pobreza. Y en medio de este caos, el protagonista reflexiona sobre si Robespierre debió haber sido más expeditivo en sus actuaciones. Porque el personaje de carne y sangre que aquí se da a conocer es un hombre más dado al árbol de la ciencia barojiano que al árbol de la vida, y al que parece que le faltó determinación para controlar las facciones de los comités revolucionarios, que actuarían como resorte de varias capas sociales. Cuestión que le costó su propia vida.
Si Robespierre hubiera sido tan fiero como fue descrito posteriormente, es probable que su final hubiera sido otro, tal vez como dictador. Así lo reflexiona el protagonista: “Quizá, pensó con frecuencia Sebastien, fue ese el instante el que debió mostrarse expeditivo y tomar las medidas necesarias para variar el rumbo de las cosas, o sea, aliarse con Danton jugándose el todo por el todo, pero eso hubiera supuesto enfrentarse de modo abierto a los dos Comités y, una vez más, ser acusado de aspirar a la dictadura, cosa que le encolerizaba hasta el extremo de hacerle enfermar. Un nuevo dilema, o si se prefiere, el dilema de siempre”.
Sin embargo, Robespierre no pudo o supo hacer frente a tan numerosos enemigos del espíritu revolucionario y acabó fagocitado por la dinámica de lucha continua del poder. En el último tercio de la novela, García Sánchez apura, depura y apunta: “Cierto que la lógica no existía en aquel ritual de sangre y venganza, pues se movieron casi todos bajo los efectos de una mentira colectivamente asumida que en el fondo les hacía cómplices. (…) De súbito se encontraban frente a hombres salvajes que sólo reaccionaron contra ellos cuando Robespierre les denunció en su discurso de la tarde-noche del ocho de Termidor. Aquella fue su auténtica sentencia de muerte: denunciar a los asesinos. Fue el primer, único y último político que lo hizo en la Asamblea Nacional a lo largo de toda la historia de la revolución francesa”.
Una vez más a lo largo del libro, la figura singular de Robespierre es desmitificada y desenvuelta de las capas de barbarie sanguinolenta con las que numerosos historiadores la cubrieron a partir del mismo momento en que la guillotina terminó con su vida, o incluso antes. García Sánchez escribe para conocimiento de quien quiera sumergirse en un relato complejo, urdido de bajas pasiones, intereses y dinero, más que de altos ideales. Un relato que también tuvo sus propios contadores de historias: políticos y periodistas.
La prensa
Y es que en este marasmo de conveniencias, surge también una protagonista moderna nada desdeñable: la prensa, o más exactamente los empresarios de la misma. Una de las figuras que se dibuja como más traidora a Robespierre y más pagada de sí misma es Camille Desmoulins. Abogado mediocre, se señala abiertamente en los momentos previos a la revolución como un republicano. Pero su trayectoria —más literaria que pegada al Derecho y abiertamente contraria a la monarquía— termina con la creación de un diario, Le Vieux Cordelier, que lo enfrentará para siempre a Robespierre y lo acercará a Danton.
Saint-Just englobará a Desmoulins entre “los buitres” durante una de sus intervenciones en la Convención: “Existe un sector político en Francia que juega con todas las partes. Avanza a pasos lentos. Si se os habla de Terror, él os habla de clemencia. Si os convertís en clementes, abogan por el Terror”. Pero jugar con diferentes barajas no evitará que los terribles tentáculos de la violencia lo conduzcan hasta el cadalso. El relato de su trayectoria y su baremo moral están soberbiamente narrados por el protagonista que ha creado Sánchez García para desentrañar las entrañas de Francia y, más concretamente de París, la ciudad que albergaba 150.000 mendigos, 70.000 prostitutas y 4000 casas de juego en 1795.
Junto con la prensa, aparece otra baza que protagonizará la esfera pública para siempre en la sociedad moderna: la pequeña burguesía, que se convertirá en alta esfera de las finanzas cuando prospere. Bien retratada, puntillosamente juzgada, García Sánchez la disecciona junto al resto de elementos de una época que hizo historia y que en su intrahistoria bien podría asemejarse a la nuestra.
Pero no sólo la aristocracia, la prensa, las altas finanzas o el pueblo llano son sometidos a escrutinio. Asuntos como la nacionalización de los bienes, la guillotina como modo de ejecución sumarísima, la evolución jacobina o los balbuceos democráticos se imbrican en este tapiz, del que hemos mostrado algunas figuras, pero que merece mirarse de frente y en totalidad.
Eso sí, antes de finalizar, cabe señalar una decepción explícita en las páginas. O quizá, la decepción. Con la izquierda. Con una izquierda fantasmal e incorpórea, incapaz de deberse respeto a sí misma y a su ideología. Desilusión con los políticos revolucionarios que, hueros de criterios, en cuanto se vieron en lo alto de la pirámide de la toma de decisiones, ambicionaron convertirse en derecha, a veces aún sin saberlo, pero queriéndolo con todas sus fuerzas. “Ellos, los vencedores, ya contaban con el poder de la economía de mercado o sus instituciones financieras en la política estatal, y también dentro de la Asamblea. Ahora se trataba de dominar la calle, que había sido y era el pueblo. Ebrio, antropófago o manso, pero pueblo al fin, como bien dirían Madame de Stäel, Constant y los demás. Y eso sólo podía hacerse de una manera: darle un soberano escarmiento. No había que cejar estrechando el nudo de la argolla hasta que ese pueblo se volviese dócil, sumiso, como antes de Robespierre, Danton y Marat”, así lo explica el protagonista de la novela.
Pero aunque Robespierre, Danton y Marat fueran a ser obviados, hay rescates de última hora de naufragios colectivos. García Sánchez ha realizado esa proeza en un esfuerzo hercúleo de 1200 páginas, que dan para mucho. Y merecen.
_____
De JOT DOWN Cultural Magazine